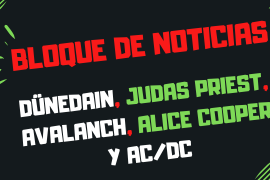Asesinato en el Circo Volador: Thy Art is Murder en CDMX
Noviembre está por despedirse y diciembre presagia un gélido abrazo. Con este cuadro, tomo camino al Circo Volador para el concierto de Thy Art Is Murder. Éste originalmente sería con Whitechapel; no obstante, se retiraron por problemas psicológicos de su cantante. Sin embargo, el show debe continuar y la banda australiana prosigue.
Llego con bastantes manecillas de anticipación y me instalo en el viejo foro. La sangre joven es la que predomina entre los espectadores que se acomodan. Los rostros más veteranos son escasos.
En punto de las 8:00, Betrayme de Jalisco apertura. Versos sangrantes se impactan y la agrupación arremete. Con fiereza rompen los primeros minutos y el público exhala con potencia. Los puños bailan en el waltz de la muerte. Sumado a eso, el trío dispara a quemarropa ante el público que sigue acomodándose. Los gritos se levantan entre misterios y blasfemias. La banda se retira con el aplauso de la masa.
El reloj apresura el paso; Deathmask se lanza a toda velocidad. Riffs directos y vibrantes hacen que las cabezas se muevan al unísono. El edificio se cimbra y aunque no está a toda su capacidad, la entrega del público es un martillo en las entrañas del recinto. Además, los oriundos de la CDMX abren el mosh en el centro mientras escupen notas entrecortadas y bien afiladas. Los asistentes revientan entre eufóricos saltos y la máscara de la muerte sale de escena.
Una serie de canciones pop presagian la salida de los australianos. De un momento a otro, un tajo certero en las venas. Navajas sonoras invaden y un caudal de cabezas se mueven entre los compases furibundos. Thy Art Is Murder acribilla a su público con breakdowns asesinos. Los puños y las cabezas azotan contra el vacío.
El mosh crece al igual que una fogata y los cuerpos danzan en el círculo ritual. Por otro lado, un bote de basura vuela al retumbe del doble bombo. Las voces perforan las luces moribundas y los asesinos atacan para abrir un muro de la muerte en los intestinos de la vetusta catedral.
Los cráneos detonan en las sombras y los asistentes saltan entre espasmos de locura. La energía aumenta entre cuchilladas directas y sin clemencia. Los australianos son unos verdaderos maestros del desastre; por consiguiente, olas de carne chocan entre sí.
Los cuellos parecen romperse, pero no se detienen. Los riffs taladran sin tregua. La banda ha creado un vínculo con su audiencia y los dos se entregan sin remordimientos a la barbarie. La hecatombe termina y los asesinos se van con la ovación de un público bañado en sonrisas.